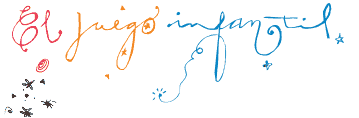
|
Volver a psicología evolutiva
|
DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA Y DEL JUICIO MORALINTRODUCCIONAnte todo aclaremos que con el título de este octavo capítulo anunciamos que no nos limitaremos a la presentación que hacen del tema los autores más transitados (Freud y Piaget), sino que ampliaremos sus respectivos encuadres para que la concepción antropológica anunciada en la primera parte de esta obra se explicite especialmente al tratar sobre una problemática humana tan movilizadora.
FILOGENIA DE LA MORALMoral y moralidad En esta obra nos vamos a referir a moral y moralidad con las siguientes acepciones: "moral significa, ante todo, la norma -o conjunto de normas- a tenor de la cual la existencia en libertad cree deber conducirse. Pertenece, por lo tanto, a las características peculiares del fenómeno humano" (Walgrave, 1965). De esta manera la moral pasa a constituir una característica propia del nivel humano de organización de la materia. Se la concibe como un conjunto de normas y principios fundados en las condiciones de la existencia en libertad y coextensivos con ésta. En cambio hablaremos de moralidad, concepto sociológico, como "la suma y la forma de usos y costumbres que tienen vigencia en una CULTURA determinada" (Walgrave, ibid.). Por lo tanto la moralidad resultaría una forma de cristalización práctica de la moral en un determinado marco histórico y CULTURAl. Como tal el concepto "moralidad" reviste un carácter más transitorio y modificable que "moral". Concebida así, la norma moral es esencialmente un pensamiento, entendiendo aquí por pensamiento el aspecto discursivo, dinámico y progresivo de toda nuestra vida consciente. Ahora bien, si la moral es un pensamiento, y éste está sometido al proceso evolutivo, parece indiscutible que debe sufrir una evolución onto y filogenética. Entonces ¿existe una evolución de la moral?Uno de los principales esclarecimientos de la filosofía contemporánea es la noción de la historicidad real del hombre. Historicidad aquí significa que el ser humano no sólo tiene una historia, sino que él mismo es historia. Lo específico del hombre no es un producto de la naturaleza fijado de antemano en el organismo por medio del nacimiento. Lo humanamente específico es dado como pura posibilidad que ha de realizarse bajo la responsabilidad propia, a través de la libertad pensante. El hombre es una historia, es decir, un drama del cual él mismo es autor y protagonista. Esta narración es previsible en tanto procede de factores objetivamente reales (situación), pero al mismo tiempo resulta imprevisible, en la medida que es determinada por la libertad pensante. El pensamiento es el que introduce la libertad en la situación. Nuestra existencia no es influida por las circunstancias tal como existen en sí (determinación natural, necesaria), sino tal como son interpretadas por nuestra vida pensante. Libertad y necesidad se entraman de forma exquisita, de manera que el hombre se posiciona frente a sus circunstancias: en ello reside su libertad. En este sentido, el ser humano es un quehacer y, por tanto, un ser en formación, por tanto resulta indudable que la historicidad es una de sus dimensiones efectivas. Si tenemos en cuenta que el pensamiento es la actividad fundamental del homo sapiens sapiens, la historicidad pasa a ser, necesariamente, una cualidad del pensamiento. Por fin si, como dijimos algo antes, la moral es un pensamiento, caerá también bajo las leyes de la historia, de la evolución. Pero ¿cómo es el dinamismo propio de tal evolución? Podemos concebirlo como un juego dialéctico entre dos tendencias: por una parte, la moral muestra inclinación a cristalizar en la moralidad, es decir, en normas de comportamiento social creadas para responder a las necesidades de la comunidad; y por otro lado, el hombre, que aspira siempre a una mayor autenticidad, intenta sin cesar romper con la moralidad y reconstruir en su vida la "verdadera" moral. Evidentemente nos estamos refiriendo al mismo proceso dialéctico de homeostasis/metahomeostasis que ya hemos encontrado en capítulos anteriores. A esta altura cabe que nos preguntemos: ¿es inteligible una cierta direccionalidad de esta evolución? En efecto, es posible afirmar que el proceso histórico conduce progresivamente a una moral afirmada en forma cada vez más consciente, más sólida y más clara en la persona, fundada especialmente en el amor, y que va respondiendo progresivamente a la necesidad de autenticidad (Walgrave, 1965). Con respecto a esta supuesta dirección de la evolución moral desde una visión grupal a otra centrada en la persona, conviene aclarar que el individualismo que podría sospecharse en la posición de Walgrave es sólo aparente. Baste subrayar que el autor no usa el término "individuo", sino "persona". De manera que no hay contradicción con Teilhard de Chardin, quien sostenía que el pasaje de lo individual a lo colectivo resulta el problema actual y crucial de la energía humana. En última instancia, para Teilhard es el cruce y fusión de razas lo que homogeneiza el dinamismo moral, solidificando la estructura interna de la Noosfera. Para quien ante una visión totalizante como la que estamos exponiendo llegue a sentir temor de que se desemboque en una asfixiante sociedad-hormiguero, recordemos que la unión diferencia y personaliza: es más diferenciada e insustituible la neurona -tan interconectada y condicionada por su integración en un sistema complejo- que el aparentemente libre glóbulo blanco. Cada vez quedan menos dudas de que la evolución implique una marcha ineludible hacia la unidad de la forma humana de organización de la materia, pudiendo afirmar que esta tendencia unitaria se impone sobre la ilusión óptica derivada de considerar sólo los últimos seis o siete mil años de historia, que sugerirían que no sólo no hay evolución moral, sino que inclusive, pueden alertar sobre una trágica presunta involución, revelada en un aumento desmesurado de la destructividad. El desastre ecológico y las guerras, de creciente crueldad, parecen abonar esta visión pesimista. Pero si tomamos en cuenta los más de ochenta mil años de presencia indudable del homo sapiens sapiens en el planeta y los millones de años que corresponden a la existencia de sus ancestros más directos, el pesimismo no puede sostenerse. La aparición de los movimientos ecologistas y pacifistas, impensables algunos años antes, apoyan una expectativa más optimista , y bien podrían adquirir el significado de indicadores de la existencia, en la humanidad, de eficaces "anticuerpos" contra las fuerzas autodestructivas. Aún queda otra cuestión por considerar. Se trata de dilucidar si dado que la moral evoluciona a lo largo del tiempo, los cambios sucedidos niegan la existencia de una verdad absoluta. No es posible llegar a semejante conclusión: aunque la verdad es absoluta, nuestro conocimiento y nuestra comprensión de la misma permanecen siempre humanos, limitados, inadecuados, perfectibles, en tensión entre un concepto prerreflexivo, no consciente y opaco de la verdad, y los intentos históricos, penosos e inconstantes, del pensamiento por asimilar esta verdad en nuestra vida consciente. Por otra parte el proceso de perfeccionamiento de nuestra comprensión de la verdad es coextensivo con la universalización del amor, que a su vez se vuelve más inevitable y alcanza el nivel de una exigencia vital. La evolución moral en la óptica teilhardianaSi bien Pierre Teilhard de Chardin rara vez se ocupó específicamente del tema moral, toda su obra implica una opción en dicho sentido, pues constituye un incentivo dinamizador de nuestro compromiso con el Cosmos. Leer la mayor parte de sus trabajos impulsa con fuerza a preguntarse: ahora que he visto ¿qué debo hacer? Continuando con lo expuesto en el apartado anterior desearíamos sintetizar algunas de las posiciones básicas de Teilhard, capaces de iluminar el tema que nos ocupa. En tres artículos publicados en castellano recién en 1963, "E1 espíritu de la tierra" (1931), "El fenómeno espiritual" (1937) y "La energía humana" (1937), nuestro autor plantea las bases generales de lo que bien podría resultar el fundamento de una moral contemporánea. En su concepción dinámica define la energía humana como aquella parte de la energía cósmica sometida a la actividad del homo sapiens sapiens. Energía que se presenta bajo tres formas denominadas respectivamente: energía incorporada, energía controlada y energía espiritualizada. La primera es aquella que la lenta evolución biológica ha acumulado y armonizado gradualmente en nuestro organismo. La segunda es la dominada tecnológicamente por el hombre. La tercera es aquella que, localizada en las zonas inmanentes de nuestra actividad libre, integra la vida cognitiva, la afectiva y la volitiva. Tal vez sería más claro denominarlas energía corporal, tecnológica y psíquica. Esta última es la que nos ocupará de inmediato. La energía humana es la culminación pensante de la evolución, la definitiva organización de la energía constitutiva y estructurante de la totalidad cósmica. La naturaleza de tal energía se entiende mejor a partir de estas tres postulaciones teilhardianas sobre el amor, extraídas de diversos textos: "El amor es la más universal, la más formidable y la más misteriosa de las energías cósmicas"; "el amor sería la energía psíquica primitiva y universal"; "tanto como el pensamiento, está siempre en pleno crecimiento en la Noosfera". En una perspectiva de continuidad en la evolución de la materia, en la cual las energías físico-química, biológica y espiritual, integran una secuencia coherente, la moral viene a resultar el término superior de la mecánica y la biología. E1 hombre, gracias a la libertad, participa consciente y voluntariamente del proceso de la evolución, y "debe" hacerlo. Según la concepción teilhardiana, el problema de la moral no es el de la conservación y protección del individuo, sino el de su integración en la humanidad para perfeccionar lo que va logrando de personal, a través de la diferenciación. De manera que la moral más elevada será la que sepa desarrollar mejor hasta sus límites superiores el fenómeno natural, mientras el pecado quedaría significado en todo aquello que conduce a limitar la energía, o dicho de otra manera, en todo aquello que lleva a menguar el amor. Según ya hemos visto en la primera parte, las partículas elementales de la materia están sometidas a atracciones y repulsiones, que en el nivel molecular se dan como afinidades e incompatibilidades, y en el biológico como tactismos y tropismos y hasta como instintos. También vimos que estas fuerzas representan lo que dio en llamarse preamor y bioamor. Ahora enfrentamos el amor humano, o simplemente el amor, que es la palabra de la que nos servimos para designar las atracciones de naturaleza personal. Estas consideraciones sobre el amor completarán la exposición de la concepción de Teilhard de Chardin, reconocida habitualmente como interesada sólo en el logro de la conciencia reflexiva. Teniendo en cuenta esta aclaración, podemos continuar analizando la teorización teilhardiana sin el riesgo de tergiversarla. Si el desarrollo de la conciencia es el fenómeno esencial de la naturaleza, y el mundo culmina en una realidad pensante, la organización de las energías personales representa el estadio supremo de la evolución cósmica. Por eso dijimos que Teilhard de Chardin presenta la moral como el término superior de la mecánica y de la biología. Para nuestro autor, el hombre es un elemento destinado a perfeccionarse cósmicamente, en el marco de una conciencia superior que está en formación. De manera que la moral del equilibrio en la cual el individuo era un mundo cerrado reclamando sus derechos, se convierte en una moral del movimiento, esa que, como hemos visto, es la que llega a su punto más elevado cuando sabe desarrollar -hasta sus límites superiores- el fenómeno natural. No tanto proteger los intereses de cada sujeto, sino desarrollar las riquezas individuales, despertándolas y haciéndolas converger en una totalidad. En última instancia, en esta teoría resulta bueno todo aquello que contribuye al crecimiento del Espíritu de la Tierra. El aporte de FrommEstamos convencidos de que las postulaciones teóricas de Erich Fromm constituyen el complemento ideal de la visión teilhardiana que venimos de sintetizar. Cuando Fromm delimita el concepto de amor a través de las cuatro notas que él considera fundamentales y globalmente irrenunciables (cuidado y conocimiento de, respuesta a, y respeto por el objeto de amor), se está refiriendo a todas las modalidades de este sentimiento (parental, filial, erótico, y hasta el dirigido a sí mismo, a Dios y a los demás). Precisamente el amor a los demás, el amor fraterno, ha sido definido por Fromm como el amor a todos los seres humanos, caracterizado por su falta de exclusividad. Es por ,edio de este sentimiento como se puede realizar la experiencia de unión de todos los hombres. Se trata de un sentimiento basado en la experiencia fundamental de que todos somos uno. Como puede comprobarse en lo que antecede, las ideas de Fromm tal vez se diferencian de la postulación de Teilhard sólo en que en ellas no se hace referencia a la pertenencia al Cosmos, ni a la centración del universo en Cristo encarnado. Pero avancemos en este seductor modo de ver la realidad: Fromm se cuida muy bien de no confundir la unión amorosa con la renuncia a la propia integridad -típica de la relación simbiótica-, pero privilegia, sobre el amor entre iguales, aquel que se profesa a los desvalidos, a los pobres y a los desconocidos. Es que en esta óptica el amor solamente comienza a desarrollarse cuando amamos a quienes no necesitamos para nuestros fines personales (Fromm, 1951), como, por otra parte, lo afirma rotundamente el Evangelio de Lucas (Lc 6, 27-35), lamentablemente no citado por nuestro autor. EL DESARROLLO MORAL EN LA ONTOGENIASerá bueno dejar sentado que resulta imposible clasificar las conductas infantiles -en cualquiera de sus etapas- en dos categorías netas: buenas y malas. Ni siquiera es operativo dividirlas en adecuadas e inadecuadas. Esta dificultad depende, en parte, de que en esta área se dan tantas diferencias individuales como en la del desarrollo cognitivo. Cuando se propusieron establecer una línea divisoria entre buenas y malas conductas fueron muchos los trabajos de investigación que terminaron en un rotundo fracaso. Paralelamente no se ha resuelto la polémica entre quienes sostienen que el ser humano nace bueno y es la sociedad quien lo vuelve malo, implicando la ingenua creencia en la necesidad de un regreso a la vida natural (el buen salvaje de Rousseau), y aquellos otros que piensan que el hombre nace malo y que la sociedad es la encargada de moderar sus impulsos peligrosos (el niño aún sin controles de Freud, y la agresividad innata de Lorenz). Lo más probable es que nunca se resuelva la cuestión dado que ambas posiciones extremas resultan erróneas. En realidad cabe suponer que el niño nace bueno-malo, contando con todas las posibilidades de desarrollo imaginables, las que, a su vez, serán condicionadas por diversos factores del medio y por las disposiciones constitucionales, todo ello conjugado con el mayor o menor grado de libertad logrado. Como ya hemos visto, el niño no nace como una tabula rasa, sino con cierto grado de diferenciación y con una gran capacidad para continuar por ese camino. En este sentido creemos que no es lícito suponer la existencia de una etapa inicial merecedora de la calificación de amoral. Por el contrario, lo más razonable es entender que el niño viene a un mundo ya configurado, en el cual los valores morales impregnan toda la trama de las interrelaciones. Ya desde las primeras horas de vida extrauterina el bebé se encontrará sumergido en un mar de valoraciones, que darán lugar a las distintas respuestas a sus comportamientos relativamente espontáneos. Así es dable escuchar a una madre sosteniendo que su hijo es muy bueno porque duerme toda la noche, u a aquella otra que afirma que el suyo se portó mal porque no ingirió la cantidad de alimento que ella esperaba. Vale decir que desde el comienzo de su vida extrauterina el niño se conecta con el ineludible mundo de los adultos a través del juicio que éstos aplican a su actividad. De aquí no debe inferirse una comprensión infantil del bien y del mal, pero esta inmersión en un sistema de valores nos ayudará a entender por qué es posible, tan precozmente, que el pequeño responda a un gesto adusto con llanto, y sonría frente a una sonrisa de su madre. Lo cierto es que cuando este niño descubra cuáles de sus conductas provocan aceptación en los adultos, y cuáles lo enfrentan con el rechazo de los mismos, y mire hacia su pasado, no podrá descubrir el comienzo: premios y castigos siempre estuvieron allí. En este campo, como en todos los demás del desarrollo, el proceso evolutivo marcha hacia una creciente autonomía y hacia una mayor complejidad, conjugadas en una más completa integración en la totalidad de la personalidad. Sin tener que aceptar las fundamentación teórica de Gesell, para quien el niño nacería con una presunta debilidad moral la que luego iría desapareciendo progresivamente, nos resultarán útiles sus descripciones de las primeras etapas evolutivas: 1.- a las seis semanas aparece la sonrisa a solas, de tipo egocéntrico; 2.- a las ocho semanas la sonrisa ya es una respuesta a la de la madre: se trata de una sonrisa con contenido social, que sirve a la comunicación con los demás; 3.- a las doce semanas inicia espontáneamente la sonrisa en presencia de la madre: ahora dicho gesto ha pasado a constituir una conducta social más adecuada, con un valor que hasta ese momento no poseía; 4.- a las treinta semanas podrá obedecer al "no", distinguiendo las circunstancias en que se lo emite en serio, de aquellas en que forma parte de una broma; y 5.- a las cincuenta y dos semanas, el niño busca afanosamente la aprobación de los adultos. Dejamos de lado al autor recién citado, para continuar la descripción señalando que entre el segundo y el tercer años se logra el control esfinteriano, con todo su profundo sentido de "ofrenda" a los padres. Ofrenda que sin lugar a dudas tiene por objetivo recibir la seguridad y el afecto imprescindibles para su desarrollo normal. Esto es lo que Edouard Pichon consideraba la primera transacción moral de la vida. Esta etapa es también la del negativismo, originado tanto en el perfeccionamiento motriz, como en la independencia y el enfrentamiento con el medio parental, y su obligada consecuencia de identificación con "el agresor". Por fin, muy poco tiempo después, en el transcurso de la etapa preescolar, el conflicto triangular de la familia será resuelto a través de los mecanismos de internalización que luego veremos al enunciar los aportes de la escuela psicoanalítica. En un principio el niño, esencialmente egocéntrico, está incapacitado para distinguir entre los fenómenos objetivos y los subjetivos, de forma tal que los comportamientos sociales responden a la presencia física de los padres, sede de la ley. Cuando los padres no están, la ley desaparece, y las conductas "asociales" del niño carecen entonces de valoración. Puede hablarse de un conformismo plástico y de una ley encarnada. La forma pasiva de la ley lleva al niño, que está descubriendo la persistencia de la realidad, a creer en la "eternidad" y en la inmutabilidad de reglas puntuales. Entre los siete y los nueve años de edad, los cambios en la conducta y en el juicio moral son muy marcados. Se abre un nuevo mundo en la valoración cuando el niño alcanza la posibilidad de generalizar, y por tanto, de normatizar su propia vida y la del medio. Otro tanto sucede cuando logra, gracias a su desarrollo cognitivo, establecer excepciones a las reglas aceptadas. Quedará más claro esto recurriendo a algunos ejemplos simples. Un niño menor de seis años le quita alguno de sus juguetes a un compañero. Ante la reprimenda de los padres lo devuelve sin protestas, pero le quita otro: para él la ley se refiere concretamente al primer objeto. "No robar" carece de sentido. Por su parte, uno mayor de seis años pero menor de ocho, no atina a decir una mentira piadosa cuando ya ha incorporado la ley de que no se debe mentir. Luego, el infante humano emprenderá el largo camino que lo conduce al mundo moral de su CULTURA, aquel en el que hasta puede llegar a convertirse en un agente de cambio en base a su creatividad. Semejante proceso implica una serie de mecanismos cognitivos, afectivos, sociales y hasta pulsionales, que estudiaremos a través de las dos concepciones más difundidas en el ámbito psicológico (la de Piaget y la de Freud), y que complementaremos con la visión antropológica ya presentada en el inicio de este capítulo. Piaget ha señalado en los niños, una actitud de lento pero continuo cambio hacia las reglas morales, proceso que partiendo de la creencia en la eternidad e invariabilidad de las reglas, pasa |