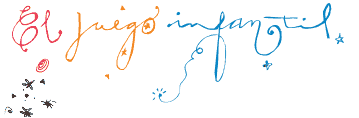
|
Volver a Spitz Seguir leyendo "subfases" |
Los primeros pasos ontogenéticos en la óptica de Mahler
Margaret Mahler proporciona un enfoque peculiar del desarrollo precoz, que tiene numerosos puntos de coincidencia con el pensamiento de Erich Fromm. Esta investigadora eligió una metodología de estudio que complementa a la de los autores antes citados. Consciente de las limitaciones del modelo de reconstrucción transferencial, Mahler diseñó un estudio de seguimiento de la relación madre-hijo a lo largo de los dos primeros años de vida. Ella y su equipo de colaboradores privilegiaron la observación de todo el espectro de conductas motoras, partiendo del supuesto de que, durante el período preverbal, la tarea de comunicación de los eventos intrapsíquicos recae sobre las esferas mimética, motriz y gestual. Mahler piensa que la observación de estas conductas permite inferir fenómenos que en estadios posteriores se manifiestan verbalmente. En su enfoque, al igual que en el de Spitz, prima la observación sobre la escucha y reconstrucción psicoanalítica. Esto le permite llegar a una hipótesis general que puede resumirse muy bien con sus propias palabras:
Este proceso de separación-individuación continúa durante toda la vida. Aquí es donde el pensamiento de la autora entronca con la visión más vasta postulada por Fromm en "El miedo a la libertad" quien, inexplicablemente, no es mencionado en la bibliografía de la obra de Mahler. Para esta investigadora las manifestaciones más explícitas de dicho proceso suceden en el período comprendido entre el sexto mes y la mitad del segundo año de vida. Sostiene que "la separación y la individuación se conciben como dos desarrollos complementarios: la separación consiste en la emergencia del niño de una fusión simbiótica con la madre, y la individuación consiste en los logros que jalonan la asunción por parte del niño de sus propias características individuales" (Mahler, 1975).
Este proceso se inicia con dos fases previas, que reseñaremos brevemente. La primera de ellas es abusivamente denominada fase de autismo normal o fisiológico. Su duración se extiende hasta el primero o segundo mes de vida extrauterina. Está caracterizada por una relativa ausencia de catexia de los estímulos externos, y corresponde, a grandes rasgos, al narcisismo primario de Freud y al estadio anobjetal de Spitz. Se interpreta que en ella el niño está defendido de los estímulos del mundo externo por la barrera que Freud había postulado, fundándose en el discutido principio de Nirvana.
Como se ve, la autora recurre al modelo basado en la supuesta prevalencia de una tendencia a retornar al Nirvana prenatal. Sin embargo, al inicio de su obra afirma que el proceso de separación-individuación ocurre "en el ámbito de una disposición evolutiva para el funcionamiento independiente y de una complacencia en tal actividad", y poco más adelante sostiene que la tendencia a la individuación es un impulso innato, que lleva a la separación como requisito necesario. Estos criterios se hallan allí apenas esbozados, pero nos servirán como fundamento de la revisión evolucionista de los aportes de Mahler que propondremos algo más adelante.
Durante la fase del presunto "autismo normal" el estado somniforme predomina sobre los períodos de vigilia, y el aparato psíquico puede ser concebido como un "sistema monádico cerrado, autosuficiente en su realización alucinatoria de deseos" (Mahler, 1975). La tarea de la fase autística sería mantener el equilibrio homeostático del organismo en el nuevo ambiente extrauterino. Sin embargo, Mahler acepta que el neonato llega al mundo con un "equipo de autonomía primaria", y que existen períodos de responsividad o de inactividad alerta ante el mundo exterior, a los que sitúa en continuidad con la fase simbiótica siguiente y las posteriores.
Poco a poco el niño sería sacado de este aislamiento primario por la maternación, que obtiene el desplazamiento libidinal desde el interior del cuerpo hacia su superficie y luego hacia el mundo exterior (el pasaje de lo intero a lo exteroceptivo de Spitz). Como se ha dicho en la primera parte, no resulta pensable que un solo estímulo externo, por privilegiado que sea, logre éxito oponiéndose a una supuesta tendencia básica de la materia: la de volver a lo inerte. Aquel estímulo podría ser efectivo sólo si la respuesta se sustentase en otra tendencia natural, de dirección diametralmente opuesta a la de la pulsión de muerte. Esto es lo que resulta lícito sospechar a partir de la afirmación de la autora, en el sentido de que el niño nace con un equipo reflejo revelado por conductas adaptativas muy precoces. Como quiera que sea, desde este sí-mismo psicofisiológico primario, autista según Mahler (y al que podríamos considerar como un equivalente ontogenético de la bioconciencia de Teilhard), comienza a desarrollarse, a partir del segundo mes de vida, "una oscura conciencia del objeto que satisface las necesidades" (Mahler, 1975). Este hecho marca el comienzo de la fase siguiente, denominada por nuestra autora "fase simbiótica", en la que el bebé y su madre constituyen una unidad que, desde el punto de vista del niño, se supone omnipotente. La simbiosis psíquica no puede asimilarse al concepto de simbiosis que tiene la biología. En el contexto psicológico, se refiere más bien a ideas como las de estado de indiferenciación o de fusión. La simbiosis es más un estado intrapsíquico que un hecho conductual, y por ende no es necesaria la presencia física permanente de la madre para que se viva como tal. La fase simbiótica sería otro modo de ver el estadio preobjetal de Spitz, y se extendería hasta los cuatro o cinco meses. Durante ella se ha vuelto menos prevalente el narcisismo primario. Además, gracias al pasaje de lo interoceptivo a lo sensorio perceptivo, puede constituirse el precursor evolutivo de los límites del yo corporal, mientras que aquellas sensaciones internas más primitivas representan la base de los sentimientos de sí mismo y de identidad.
La fase de separación-individuación, que consta de cuatro subfases perfectamente distinguibles entre sí, comienza aproximadamente a los cuatro o cinco meses con lo que Mahler define como "ruptura del cascarón", es decir, la salida de la ilusión de un límite común con la madre y el comienzo de la diferenciación de ésta.
Ya en 1960 Greenacre hacía remontar la conciencia de separación al hecho mismo del nacimiento, y a los correspondientes cambios fundamentales en las características del medio. Pero uno de los logros más importantes en la diferenciación de la madre es el logro de la libidinización del cuerpo por la acción estimulante y continente de ésta (es decir, el desplazamiento hacia la percepción del propio cuerpo como separado, que comentábamos anteriormente). Esta libidinización se trasladará luego a los objetos del medio, y en primer lugar a la madre, puesto que, como ya hemos afirmado no puede haber verdadera relación objetal hasta que no se ha logrado la separación respecto del objeto de amor.
¿Cómo explica esta autora el pasaje hacia la percepción exteroceptiva, y la consiguiente investidura libidinal del cuerpo y del objeto primario de amor? En este sentido sostiene que "el proceso de ruptura del cascarón es, a nuestro parecer, una evolución ontogénica gradual del sensorio -el sistema perceptual consciente-, que permite al infante tener un sensorio más permanentemente alerta cuando está despierto" (Mahler, 1975). Con esta postura, se atribuye a la maduración fisiológica un papel también relevante en dicho paso.
A partir de esta ruptura del cascarón, y de la consiguiente diferenciación, se suceden las distintas subfases que conforman la fase de separación-individuación propiamente dicha.
La subfase de diferenciación y desarrollo de la imagen corporal.-
Al llegar a los seis meses comienza a experimentarse una novedosa autonomía, demostrable -para la mirada especialmente perceptiva de Mahler- por la comprobación de conductas tales como "tirar el cabello, la nariz o las orejas de la madre, poner comida en la boca de ésta, o poner el cuerpo tenso para poder apartarse de la madre y poder contemplarla mejor" (Mahler, 1975). Estas conductas ya no son una adaptación plástica a la manipulación parental, sino una progresiva intervención en la postura con la motricidad propia. E1 niño comienza a diferenciar su propio cuerpo del de su madre. Aparece la pauta de verificación visual y táctil del rostro de la madre y la reacción de ansiedad ante extraños, ya descripta por Spitz. El pasaje a la etapa siguiente puede verse dificultada si las necesidades inconscientes de la madre favorecen conductas que tiendan a mantener el estado de omnipotencia simbiótica.
Esta subfase es también el período de emergencia de los fenómenos transicionales que siguiendo a Winnicott describiremos más adelante, y ella parece culminar aproximadamente con el establecimiento del segundo organizador de Spitz.
- La subfase de ejercitación motriz.-
Esta etapa está señalada por el predominio de la ejercitación motriz, en primer lugar la que permite un cierto alejamiento de la madre, aunque todavía con diversas limitaciones (arrastre, gateo), y luego la que corresponde a la deambulación en bipedestación (locomoción vertical libre) en el segundo año de vida. Se completa así la diferenciación corporal de la madre y se establece un vínculo con ella a partir de los rudimentos de un Yo autónomo. Durante el primer período, la distancia óptima parece ser la que permite al niño explorar el mundo un tanto alejado, pero siempre en presencia de la madre. Ella continúa siendo una "base de operaciones" a la que el niño vuelve en busca de abastecimiento emocional y de reaseguro, proporcionados por el contacto físico. Si bien hay interés en la exploración, la madre parece seguir teniendo prioridad emocional, y los objetivos principales aparentan "establecer familiaridad con un segmento más amplio del mundo, y percibir, reconocer y gozar de la madre desde mayor distancia" (Mahler, 1975).
|
