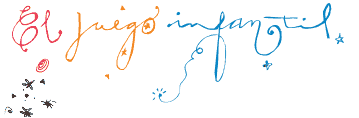
|
Leer más sobre juego y libertad Volver a tipos de juego
|
Psicología del jugar infantil(continuación)Evolución ontogenética del juegoWinnicott resumió el desarrollo ontogenético del juego haciéndolo andar desde los fenómenos transicionales hasta el juego compartido, precursor, a su vez, de las experiencias culturales. De tener en cuenta los aportes de Piaget, nos remontaríamos a conductas más primitivas como las reacciones circulares del segundo momento del período sensoriomotor. Pero aquí nos vamos a ceñir a la detallada exposición de Chateau que muestra una línea evolutiva que puede sintetizarse de la siguiente manera: de uno a tres años, juegos funcionales, hedonísticos y de destrucción; de uno a siete años, figurativos; de dos a siete, juegos de regla arbitraria; de seis a nueve, juegos de arrebato y de proeza; de ocho a trece años, de competición; y a todo lo largo de la etapa evolutiva propiamente dicha -de uno a trece años- juegos de construcción.
En los juegos que responden a tendencias primitivas se pueden descubrir secuencias genéticas que ejemplificaremos con la serie: marcha, carrera, persecución, "mancha", "vigilantes y ladrones", "palmadita", y, por fin, las diversas competiciones aportadas por el modelo social. En continuidad con esta línea de reflexión, dice el autor que estamos siguiendo: "se pueden, para cada edad, establecer familias de juegos que resultan de la intervención nueva de una tendencia que aparece en formas lúdicas anteriores" (ibid). Otro importante signo evolutivo es la progresiva prolongación de las secuencias de juego. Al respecto hay que tener presente lo demostrado por la clínica: a cualquier edad pueden aparecer duraciones breves en los niños inestables, y prolongadas en los deficientes. Como hemos visto antes, una vez que se supera la etapa de los juegos funcionales, la preferencia por los de construcción se convierte en una constante, especialmente cuando se usan los materiales menos específicos, que permiten una más fácil proyección de fantasías. Como en otros aspectos del proceso de desarrollo, las primeras etapas del jugar están señaladas por una relativa indiferenciación. A esto se refiere Winnicott cuando juzga que entonces el niño y el objeto se hallan fusionados, y que la visión que el primero tiene de este último, es puramente subjetiva. Ese es también el momento en que la madre interviene como realizadora de lo que el bebé desea. Dicha intervención hace que la percepción del objeto gane en realismo, aunque sobre un fondo de "omnipotencia" y de "control mágico" de las cosas. Las reacciones circulares, repetidas -según parece- por el placer que provee su misma ejecución, son conductas tan simples que es difícil distinguir en ellas los procesos de acomodación de los de asimilación. De todas maneras se constituyen en punto de partida para una línea evolutiva bien descripta e interpretada por Piaget. En este largo camino genético va siendo posible aquella discriminación, y ya desde el cuarto mes el observador puede definir las diferencias entre juego asimilativo y "esfuerzos" adaptativos, entre actividad placentera y alegre, y tarea seria y concentrada. Por cierto que estos juegos, observados en los límites del primer cuatrimestre, no son reglados y corresponden estrictamente a la categoría de los funcionales. Consisten en una forma de experimentación de las posibilidades brindadas tanto por el cuerpo como por el medio. A medida que nos adentramos en el segundo semestre, el bebé traslada su interés desde los fines de su actividad a los medios empleados para su logro: aparece la "ritualización" (ejecución "desinteresada" de actos que conducen habitualmente a comportamientos "utilitarios", como los prolegómenos del dormir o del comer); el juego va respondiendo más a la necesidad de autoafirmación que a los impulsos internos; y, por fin, aparece la benevolencia con los pares (según informa Bühler, desde los ocho meses hay intentos de consolar a un compañero que llora). Durante el segundo año se ritualizan rápidamente las nuevas adaptaciones, y, sobre todo, el juego recibe la poderosa influencia estructurante de la simbolización, de manera que los rituales alcanzan la dimensión del "como si". "E1 niño puede volver a poner en acción el esquema a manera de juego, tratando a los estímulos inadecuados como si fueran adecuados" (Flavell, 1968). A partir del segundo año de vida se abre un riquísimo periodo en que el individuo reproduce, rápidamente, la adquisición de los logros básicos del proceso de hominización. Esta es la etapa en que también en el juego se supera la condición animal: se constituye el "campo de juego intermedio" de Winnicott, campo potencial entre madre e hijo, en el cual se fusionan la omnipotencia de lo intrapsíquico con el dominio de lo real. Así mismo éste es el momento en que a raíz de la frecuencia e importancia de la imitación, el juego adquiere una cierta normatización, la que a su vez es tributaria de las características de los primeros juegos constructivos: entre los dos y cuatro años los cubos despiertan un enorme interés. Los primeros juegos de imitación toman como modelos a los miembros del grupo familiar, y luego, lentamente, a otras personas del medio social inmediato, llegando, durante el transcurso de la etapa preescolar a sujetos más alejados y a ciertos personajes de ficción, animales, y hasta objetos materiales. Entre los tres y los cinco años el pequeño comienza a jugar con otros niños, empezando por grupos de sólo dos miembros. En el mismo lapso se introduce en los juegos colectivos un aspecto competitivo, que no parece obligar todavía a la existencia de reglas fijas. Así ha podido decir Chateau (1973), refiriéndose a los juegos de proeza que "Por regla general cada uno salta al acaso y lanza al acaso. Y ¡cada uno está seguro de que lo ha hecho mejor que el otro!" .La desorganización relativa de tales actividades va siendo sustituida por reglas progresivamente estables, a medida que en aquellas participan niños más grandes, o que las opiniones de los adultos inciden más en su desarrollo. Al culminar la etapa preescolar son muy frecuentes tanto los juegos de regla arbitraria como los de construcción y los de imitación. El niño de entre seis y diez años se integra en grupos lúdicos cada vez más numerosos, pero todavía le cuesta adquirir la noción de sociedad organizada, de allí las dificultades para su participación en juegos de competencia en equipo, sólo posibles, como en la etapa anterior, si son motivados y supervisados por adultos o por niños más grandes. Si bien se ha observado la emergencia de conductores lúdicos a fines del período preescolar, el liderazgo llega a ser un hecho indudable recién desde los siete u ocho años. Pero en ese momento alcanza una estabilidad tal que bien podría decirse que luego de esa edad no existe grupo de juego sin dicho elemento organizador. En la etapa escolar, gracias a las crecientes complejidad y movilidad de los grupos de juego, se posibilita la aparición de varios líderes, hasta uno por cada tipo de actividad u organización. Cuando sucede tal cosa, tanto los líderes como el grupo flexibilizan su funcionamiento, de manera de evitar conflictos, y si las acciones correspondientes a más de un liderazgo se superponen y resultan coetáneas, se establece un sistema jerárquico, que también evita choques intragrupales. Tal como se vio Chateau intentó establecer el perfil del líder del grupo escolar. De los rasgos que nos comunica hemos tomado aquellos que creemos más característicos: generalmente se trata de un niño algo más grande que los demás del grupo, con mayor capacidad de iniciativa, más adecuado sentido del orden y de la organización, carácter dominador, gusto por el mando, y notable sentido de justicia. La etapa escolar muestra una diversificación muy grande de los tipos de juego, y un marcado enriquecimiento de cada uno de ellos. Junto a las nuevas posibilidades de imitación, y a los mucho más complejos juegos de construcción, se comprueban densas tramas de interacción social, complicados y largos juegos dramáticos, así como los primeros "tradicionales". Entre los que se complejifican más explícitamente están los de proeza -que alcanzan su máxima expresión en los varones-, y los de imitación social, que predominan entre las mujeres, según ya vimos. Cuando el grupo de juego se integra con niños de diversas edades, pueden distinguirse en él, un centro y una periferia psicosociales: en el primero se ubican el o los líderes y los niños más grandes, y en la segunda, los más pequeños, aceptados sobre todo cuando lo importante es hacer número y contar con seguidores sumisos o espectadores fascinados. La benevolencia con los más pequeños, que resulta tan común entre los siete y los diez años, se atenúa marcadamente en la prepubertad. En esta etapa se excluye de muchas actividades a los menores, y cuando no es así, la benevolencia resulta de un mecanismo señalado por Chateau, y que podríamos definir como una combinación de empatía y orgullo. Este último resulta explicable dado que ayudar a los más chicos es también ponerse por encima de ellos. En la jerarquizada sociedad de los prepúberes se constata un rasgo distintivo, específicamente humano: la existencia de tradiciones, es decir, de sistemas normativos, más o menos complejos, no improvisados por un miembro, ni creados convencionalmente por el grupo, sino preexistentes, ya provengan del mundo de los adultos, o de los anteriores grupos de prepúberes. Por fin la preadolescencia es el período en que aparece una modalidad especial de agrupación, que podríamos denominar "no natural", es decir, no dependiente de los padres y su ambiente, el barrio, el club, la parroquia. "Artificialmente" se unen varios niños que parecen compensar la falta de mutua elección a través de la imposición de un sistema de reglas, gestos, lenguaje, jerarquización, y hasta actitudes ideológicas. La facilidad para aceptar esta forma organizativa nos explica la existencia del "scoutismo", que no es sino la institucionalización por los adultos, de esta compleja pauta o tendencia. |
