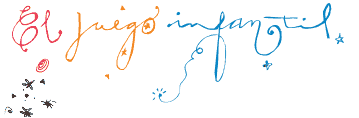
|
Volver a evolución
|
Juego y libertadEl juego en Bally
En esta ampliación teórica ha ejercido singular influencia la obra del investigador suizo Gustav Bally, "El juego como Expresión de Libertad", en la cual lo lúdico sigue vinculado a lo pulsional, pero en un sentido completamente distinto: el juego sólo es posible cuando la presión pulsional se ha relajado. Semejante relajación se obtiene gracias a la seguridad que los padres de diversas especies animales le brindan a sus crías, así como los padres y la organización social le ofrecen al hombre.
"Es esta seguridad" dice el autor mencionado, "la que proporciona el margen en el que tiene su sede la libertad" (Bally, 1945). Aclaremos que Bally , al igual que Fromm, habla de instinto para referirse tanto a las pulsiones como a las conductas instintivas troqueladas. Nosotros emplearemos el término pulsión allí donde sea necesario, con el fin de dar a la exposición claridad y continuidad con lo que venimos estudiando. La interpretación de Bally parte de las consideraciones que le merecieron las conductas de juego en los animales, para luego delimitar el juego específicamente humano.
El animal no se conoce a sí mismo fuera de esta totalidad, y tanto el campo como los objetos que hay en él no son reconocidos en cuanto separados de un yo. De manera que no hay autoconciencia, y tanto la percepción del campo como la acción sobre él resultan empobrecidas: sólo se destacan aquellas características destinadas a satisfacer el instinto.
En cambio, cuando el campo está relajado gracias al logro de una meta instintiva, la presión pulsional ya no es imperiosa, y el esquema motor que fue utilizado para llegar a la meta puede adquirir un nuevo significado, convirtiéndose en un fin en sí mismo; ya no se realizan determinados movimientos para obtener un "botín" deseado, sino que se desea un "botín" para ejercitar aquella acción convertida en placentera. El acto mismo es ahora el fin, y ya no es la meta instintiva la que determina la totalidad del campo de lo perceptible.
En el caso del animal adulto, el campo se encuentra siempre tenso. No existe un intervalo de relajación pulsional suficiente para percibir el mundo como tal, con todas sus posibilidades. El animal vive en un solo ambiente. Pero durante su etapa juvenil puede tener un cierto nivel de opción, que está estrechamente vinculado con el grado de dependencia respecto de sus progenitores.
Durante el período infantil, cuando sienten hambre, los pichones abren el pico y gritan, y frente al peligro los cachorros de león se refugian junto a su madre. Éstas son las conductas troqueladas por el instinto de hambre o de peligro en la infancia animal. En cambio tales comportamientos difieren notablemente en los animales adultos: ante similares estimulaciones la reacción será la de picotear el suelo en un caso, y atacar o huir en el otro.
Las dos grandes modalidades conductuales descriptas son características de las etapas infantil y adulta del desarrollo. Pero, entre ambas, se reconoce un tercer momento intermedio, que podemos denominar juvenil, y en el que se advierte una cierta opción entre aquellas dos modalidades. Este grado de "libertad" se ejerce cuando los progenitores están presentes, aunque sin excesiva proximidad, ya que en este último caso se vuelve a imponer la pauta más primitiva. De manera que en este período juvenil, se ha formado un doble campo de metas instintivas: cuando los padres no están, o cuando su presencia es demasiado próxima, la presión del peligro o del hambre se resuelve mediante el comportamiento infantil; en cambio cuando los padres son visibles pero conservando cierta distancia, el pichón y el cachorro pueden alternar la conducta primitiva con la adulta.
En cuanto libertad de optar por más de un ambiente, el juego se desarrolla en ese margen de libertad otorgado por la seguridad familiar. Por esa razón, los animales juegan sólo durante la etapa juvenil, salvo los domésticos, que gracias a su convivencia con el hombre gozan de un margen vitalicio de seguridad. Pero aún así la fuerza de los instintos es tal que impide al animal una verdadera libertad de opción. El hombre es el único ser que juega durante toda su vida, sin necesidad de condicionamientos extraespecíficos.
Como se ve, para Bally el hogar parental es un "espacio protector", que produce la relajación del "campo" o ambiente, determinado, a su vez, instintivamente. De esta manera el "campo mismo puede adquirir un carácter de meta" , creándose un doble ambiente, con las correspondientes posibilidades de opción.
El equipo instintivo del bebé es muy precario, el infante humano es un ser indefenso, que por tanto sufre las pulsiones sin poderlas resolver por sí solo. Son los cuidados maternales los que alivian al bebé de la presión pulsional, ya que él no cuenta con conductas instintivamente determinadas para hacerlo. Por el contrario, tiene que aprender a decidir, y ello implica un largo período de dependencia de los padres (el más largo entre todas las "especies", y tanto más cuanto más avanza la tecnificación de la sociedad).
Al relajarse la presión pulsional, que obligaba a concentrarse sólo en aquellos rasgos del campo que llevaban a la meta instintiva, dicho campo puede ser explorado en todas sus posibilidades, y empieza a ser percibido con mayor objetividad. Los elementos del campo se objetivan y aquel se enriquece con múltiples posibilidades: el margen de opción se amplía y el campo es percibido como estable a través del tiempo. Entonces "se forma algo nuevo: la individualidad como unidad imperdible" a través de los cambios, es decir, la historicidad. Por lo tanto para el mismo Bally el juego está vinculado tanto con la autoconciencia como con la libertad. En tal sentido el hombre es libre cuando juega y se hace hombre al ejercitar su libertad.
Por todo lo recién expuesto el juego ya no puede ser entendido exclusivamente como un intento de regular las pulsiones, ya que surge cuando se han relajado las coacciones instintivas. Y por otra parte se trata de una actividad que sólo es posible en un marco de seguridad (familiar y o socialmente condicionado) que proteja al hombre del efecto "animalizador" de la presión pulsional. Las implicancias de este pensamiento en la dinámica familiar, la educación, el orden social y económico, etc., son tan vastas que exceden el marco propuesto en esta obra. Remitimos al lector interesado al texto varias veces mencionado de Bally.
De todas maneras hemos de reconocer que en ciertas circunstancias el juego puede ser también expresión de conflictos intrapsíquicos. Precisamente por desempeñar ese rol en las situaciones conflictivas, constituye una forma ideal de comunicación en la psicoterapia. Pero como acertadamente dice Winnicott "lo universal es el juego, y corresponde a la salud: facilita el crecimiento y por lo tanto esta última" (Winnicott, 1977).
|
