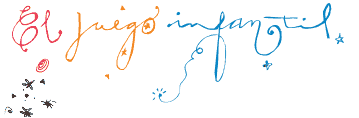
|
Volver a psicología evolutiva
|
DESARROLLO DEL LENGUAJE INTRODUCCIÓNSi bien la totalidad de los temas de la Psicología Evolutiva están estrechamente interrelacionados, pocos lo están con todos los demás en la misma medida que el del lenguaje. Es por ello que nos va a ser casi imposible evitar en este capítulo las permanentes referencias a otras áreas hasta aquí expuestas. Al estudiar la ontogenia del lenguaje humano, optaremos por tomar de entre ellas, como punto de partida arbitrario, su relación con el desarrollo de la socialización, para luego referirnos a las vinculaciones con las demás áreas del proceso evolutivo. Conviene señalar, ante todo, que el lenguaje verbal es una función que no cuenta con órganos específicos: para su concreción usa órganos pertenecientes a los aparatos digestivo y respiratorio. Por eso, y a los efectos de una mayor claridad, comenzaremos por una breve consideración sobre los aspectos anatomofisiológicos que hacen al desarrollo del lenguaje.
FILOGENIA DEL LENGUAJEPrecursores evolutivos del lenguaje humanoLos numerosos y fascinantes estudios realizados en el campo de la "comunicación" animal le hacerle creer al estudioso que se asoma por primera vez a este tema, que el abismo que nos separa del mundo zoológico en realidad no existe, y que los seres humanos constituimos una especie entre tantas otras. En las diversas especies animales se pueden observar conductas rituales, verdaderas señales y sonidos emitidos, que parecen servir a alguna forma de comunicación. Describiremos brevemente dos de las observaciones más sugestivas sobre este tema, complementándolas con sus respectivas interpretaciones. Tal vez uno de los hechos más fascinantes de la psicología comparada sea la "danza" de las abejas. Con su comportamiento, la obrera exploradora "señala" a sus compañeras que ha encontrado una fuente de polen, la distancia a la que se encuentra la misma, y hasta la dirección de vuelo para llegar a ella. Si bien se trata de un comportamiento dirigido a producir un cambio conductual en sus congéneres, no podemos incluirlo en el concepto de comunicación, tal como lo entendemos en el homo sapiens sapiens. La imposibilidad deriva de su carácter exclusivamente instintivo, no convencional, y por lo tanto carente tanto de intencionalidad como de toda posibilidad de variación. Overhage (1973) cita un aporte de Mead, quien encontró, tanto en el ciervo rojo como en el perro de las praderas, una transmisión de experiencias que de alguna manera puede resultar parecida a la que se da en la sociedad humana, pero las conductas descriptas dependieron de un proceso de aprendizaje concretado sólo en presencia directa del modelo, y que careció de carácter simbólico. El mismo Overhage supone que "durante los primeros estadios de la evolución humana todas las experiencias se transmitieron de ese modo" (ibid). Como se verá, más allá de lo sugestivo de la observación, existen abismales diferencias entre estas formas de comunicación y la riqueza del lenguaje humano. La emergencia del lenguaje humanoE1 momento preciso de la emergencia del lenguaje en el grupo de los homínidos, es todavía un tema a la espera de una solución adecuada. Leakey (1956) clasifica los estudios dirigidos a esclarecer este interrogante en cuatro grupos: los que investigan las posibilidades de comunicación de los chimpancés y gorilas, los que buscan las huellas del encéfalo en la caja craneana de los fósiles, los que analizan los utensilios de piedra fabricados por nuestros antepasados, y los que realizan el mismo esfuerzo interpretativo sobre las pinturas rupestres. En este apartado describiremos algunos resultados de las investigaciones en las cuatro áreas ciatadas. Es en base a esos mismos resultados que Overhage (1973) afirma decididamente que el lenguaje a través de sonidos articulados no comenzó hasta el Paleolítico Superior, y especialmente en el Auriñaciense, sobre el final de la Era Glaciar, momento de la creación de las pinturas rupestres, cuando nuestro venerable antepasado ya había logrado "la representación centralizada del espacio y la intuitiva actuación en el espacio imaginado" (ibid). Vale decir, a una respetable distancia de aquel otro logro definitorio de la hominización: la postura erecta, con todos los cambios consecuentes a ella, necesarios como precondiciones de la comunicación verbal (craneofaciales, bucofaríngeos y locomotrices). Como veremos más adelante no hay acuerdo en cuanto a la etiología precisa de esta importante función. Podemos encontrar en cambio dicho consenso -aunque sea parcialmente- en cuanto a su fenomenología evolutiva. Leakey (1986), como muchos otros, supone la adquisición del lenguaje mediante un proceso escalonado. Dice al respecto que "según todos los indicios, una forma rudimentaria de comunicación verbal apareció hace ya dos millones de años, en vida de Homo Habilis, e incluso pudo darse algún tipo de lenguaje entre los Australopitecinos. La aparición de Homo Erectus probablemente estuvo marcada por un mayor desarrollo de esta habilidad, tal vez con una ampliación del vocabulario y una mayor capacidad para establecer la estructura básica de las oraciones". El hecho de que se pueda inferir que el Homo Erectus realizaba ceremonias rituales, especialmente en relación con el culto de los muertos, permite suponer que a esta altura ya se había logrado un notable refinamiento del lenguaje. Como ya vimos al referirnos al desarrollo cognitivo, hay una estrecha relación entre el operar con las imágenes mentales y el desarrollo de la comunicación verbal. Leakey (1986) cita un trabajo de Portman de 1956 en el que éste sostiene que las palabras, nuevos equivalentes de las imágenes, constituyen un instrumento de gran disponibilidad, un verdadero biocatalizador proveedor de una de las mayores ventajas evolutivas. Operatividad que por fin se revela a través de las expresiones gráficas descubiertas en diversas cavernas: ese arte refinado que ubicamos a una distancia de unos treinta mil años, prueba ya irrefutable de la existencia de un lenguaje verbal, tal como hoy lo entendemos, es decir, implicando "la aptitud para articular ideas abstractas complejas" (Leakey, 1986). Más allá de la imposibilidad de determinar con precisión el "por qué" del lenguaje, y a pesar de las enormes dificultades para establecer con precisión el "cuándo", intentaremos avanzar en el "cómo", si bien en ese intento no podremos evitar la especulación etiológica, ineludible para la inteligencia humana. En algún momento, posiblemente hacen unos cien mil años, algunos de nuestros antepasados quisieron y pudieron llamar la atención de sus semejantes y lo hicieron aún en aquellos momentos en que no regía la necesidad de la gratificación de los requerimientos biológicos inmediatos. ¿Qué es lo que motivó semejante cambio revolucionario, verdadera piedra angular del proceso de hominización? Se lo ha atribuido a las necesidades impuestas por el hábito de la caza colectiva, pero teniendo en cuenta que los perros salvajes también practican este tipo de cacería y no han logrado la forma humana de comunicación, resulta más prudente inscribirla en un espectro necesariamente más amplio y complejo de causas. También se ha sugerido que el lenguaje verbal resultó de un fenómeno más vasto que la caza, pero que la incluye: una novedosa forma de economía cooperativa coextensiva con una vida social más compleja. Más allá de la simpatía que pueda generarnos esta especulación, hemos de reconocer que no se cuenta aún con suficientes pruebas al respecto. Leakey y Lewin (1980), sintetizando de alguna manera las hipótesis hasta aquí adelantadas, suponen que el comienzo de la comunicación verbal estuvo relacionado con ciertas condiciones ecológicas que produjeron una selección de esquemas conductuales comunitarios. Entre ellos incluyen la caza, la recolección y la emergencia de la tecnología de utensilios líticos. Con respecto a este último fenómeno, estudiado exhaustivamente por la paleoantropología, agregaremos a lo ya dicho en el capítulo sobre "Desarrollo Cognitivo" que cuando uno de nuestros antepasados más primitivos observaba un utensilio informe, no podía comprender su uso, salvo que quien lo había fabricado se lo demostrara gestualmente. Sin embargo, con el tiempo, la mayor habilidad para la construcción permitió que la sola mostración del instrumento revelara su finalidad y la manera de ser usado. Esta experiencia debe haber puesto al hombre primitivo a muy corta distancia de poder asignarle un nombre a cada una de esas herramientas. Es muy probable que estos dos procesos -habilidad manual y función simbólica- hayan sido coextensivos, aunque como lo ha sostenido Overhage (1973), "el problema a resolver sigue consistiendo en explicar cómo se pasa de una comunicación inconsciente a la enseñanza y aprendizaje conscientes y reflejos". La secuencia histórica de la construcción de utensilios ha sido descripta por Leakey (1996) según este esquema: - instrumentos toscos (dos a dos y medio millones de años); - hachas de mano en forma de "lágrima", simétricas y con finalidad evidente (un millón y medio de años); • técnica levalloisense: método más económico para desprender las lascas (entre trecientos y cien mil años), coexistiendo con indicios de sepulturas, ofrendas en las tumbas y objetos de culto; • gran diversidad de utensilios con valor estético, coetáneos de las primeras evidencias de expresión artística (cuarenta mil años). Esta evolución fue interpretada por algunos autores como una lenta pero continua marcha hacia un mayor sentido del orden. Volvamos, mientras tanto, a la presunta coextensividad de los PROGRESOS MOTRICES y lingüísticos. Si esta hipótesis pudiera confirmarse, lo que se supuso como lenguaje de los australopitecinos y de otras especies anteriores al homo sapiens sapiens no pasaría de ser un mero precursor evolutivo, y la verdadera comunicación verbal tendría que ser trasladada hasta el Fenómeno Humano en el Paleolítico Superior. Una vez aparecido el homo sapiens sapiens, los cambios tecnológicos condujeron a un mejoramiento lingüístico (sintaxis más elaborada y vocabulario más rico) y social (mejor definición de roles y categorías). Este hombre primitivo, pero ya hombre, no se guiaba exclusivamente por instintos y emociones, sino que lo hacía también por intenciones y finalidades, descubriendo los medios más adecuados para su ejecución. Pero por otra parte convengamos en que cualquier hipótesis sobre el particular debe contar previamente con el esclarecimiento de la cuestión de si la distancia NEUROfisiológica entre los antropomorfos y el hombre autoriza o no a creer en una transición directa. Un paso gradual de un estado al otro vuelve más aceptable la existencia de una etapa exclusivamente gestual paralela a la complejificación tecnológica en la construcción de utensilios. Los centros responsables de la motricidad más fina están situados a muy corta distancia de los encargados de coordinar los movimientos necesarios para el lenguaje verbal. La investigación paleoantropológica orientada hacia los aspectos anatomofuncionales del lenguaje ha mostrado que en el cráneo fosilizado bautizado "1470" -un homo habilis de notable antigüedad- la huella dejada en la cara interna por la zona de Broca es más extensa que la encontrada en los antropomorfos anteriores. Estas huellas que ya se insinúan en los australopitecinos y en el homo erectus, alcanzan su máxima expresión en el sapiens. Otra de las áreas de investigación sobre el origen del lenguaje humano es, según quedó dicho, la de las apasionantes observaciones de la psicología comparada trabajando con las posibilidades de los monos superiores. Leakey (1996) titula uno de sus capítulos "Los Monos Parlantes", y en él se remonta a una observación de Pepys, quien ya en 1661, al referirse a cierto simio decía: "ya entiende bastante inglés y, en mi opinión, deberían enseñarle a hablar o a hacer signos" . No deja de sorprender que hayan tenido que transcurrir casi tres siglos para que la sugerencia fuera puesta en práctica. En 1925 Yerkes, según cita Leakey (ibid) sugirió enseñarle a los monos el sistema gestual de los sordomudos. Recién en la década de los sesenta, los Gardner lo intentaron con la célebre hembra de chimpancé "Washoe", quien previamente había sido socializada a la manera de un infante humano. Washoe demostró que era capaz de nombrar objetos y hasta de construir frases que, en determinadas condiciones, parecían sugerir la existencia de alguna forma de autoconciencia: puesta frente a un espejo, y preguntada sobre quién era la imagen reflejada, respondió "Yo, Washoe". No podemos dejar de maravillarnos con esta experiencia, pero no sólo frente a la capacidad de aprendizaje de la mona, sino a la fabulosa creatividad humana capaz de pergeñar semejantes técnicas, en su afán de investigar el medio natural, desde su capacidad de abstracción. Washoe, "adoptada" luego por Fouts (1999) no sólo inició diálogos, sino que llegó a enseñarle el sistema de comunicación por señas para los sordomudos, a su propio hijo adoptivo. En su medio natural los chimpancés emiten algunos sonidos que al ser captados por sus congéneres transmiten un "mensaje" comprensible para éstos. Pero tanto esta emisión como la consecuente comprensión son innatas e inmodificables. Tan inmodificables como el sistema de comunicación de Washoe que sólo logró crear una palabra por el acople de dos que ya conocía (unió "melón" y "agua" para designar a la sandía, fruta que veía por primera vez). Overhage (1973) sostiene que, a la manera de los simios actuales, que producen sólo sonidos-señales, así nuestros más remotos antepasados deben haber contado con señales semiconscientes, que poco a poco se volvieron conscientes, hasta que los "anthropus" alcanzaron gritos de llamada y "palabras-proposiciones polisemánticas, sin relación entre ellas" (ibid). Los neanderthaloides deben haber contado con "palabras proposiciones más numerosas y diferenciadas" (ibid), pero el homo sapiens usó palabras que si bien resultaban simples, estaban ligadas entre sí, bajo las reglas convencionales que estudia la lingüística. Nos parece oportuno coronar este apartado con la contundente sentencia de Overhage (1973): "Hombre y lenguaje están tan indisolublemente ligados entre sí que W. von Humboldt pudo decir con razón: para poseer lenguaje tuvo que ser hombre, y para ser hombre tuvo que poseer lenguaje". Volvamos sobre lo ya afirmado en otro lugar de esta obra: buscar los orígenes de la comunicación verbal es acercarnos al misterioso territorio del nacimiento del Fenómeno Humano, o sea, al punto crítico, al cambio de estado de la materia propuesto por Huxley y Teilhard de Chardin como culminación de las etapas físicoquimica y biológica de la evolución. Es lícito calificar de misterio el origen de un sistema de comunicación verbal en el seno del mundo de los antropoides, grupo por demás pobre en el desarrollo de su equipo acústico, y más especializado en el área de la percepción visual. ASPECTOS ANATOMOFISIOLOGICOSPara un estudio adecuado del lenguaje humano conviene tomar en cuenta tanto a los órganos de la emisión como a los centros nerviosos que organizan dicha función, recordando siempre la inespecificidad de aquellos órganos así como la de toda la musculatura que sirve a la participación gestual en la comunicación. Es indudable que la posibilidad de hablar depende estrictamente de las características del aparato fonador, resultado a su vez de un largo y trabajoso proceso evolutivo que, según se ha supuesto, sería consecuencia del revolucionario logro motriz de la postura erecta. Gracias a la novedosa forma de locomoción se acortó el hocico, se ensanchó el maxilar inferior y, sobre todo, se liberaron las extremidades anteriores, que pasaron a ser superiores. La posibilidad de manipular objetos y alimentos dejó en libertad la zona oral, vacante entonces para ser utilizada en la comunicación. A nadie se le escapa que esta liberación no puede ser considerada sino como un factor facilitador de la nueva función, pero de ninguna manera su causa. En el mismo sentido, parecen haber actuado otros cambios también derivados de la postura erecta: la ampliación de la cavidad bucal que posibilita retrodesplazar la lengua hacia las fauces, a la vez que permite la inflexión de su parte posterior. En el mismo sentido actúa la posición recíproca del paladar y la laringe, mucho mayor que en los simios. Un mono con un cerebro humano pero con un macizo bucofaríngeo y una laringe correspondientes a su especie no podría emitir otros sonidos que los comunes de sus congéneres. De cualquier manera está claro que la existencia de un equipo fonoarticulatorio adecuado no basta para la aparición del lenguaje verbal: se hace necesaria su coordinación por medio de centros nerviosos especiales, a propósito de los cuales se sabe que el área de Broca, en la zona temporal del neocortex -por otra parte exclusiva del ser humano-, controla al equipo emisor, al tiempo que se vincula íntimamente con otras áreas motrices. Su descubrimiento y estudio, que permitieron una mejor comprensión del mecanismo de las afasias, despertó grandes expectativas sobre las posibilidades de esclarecer con cierta rapidez los fundamentos anatomofisiológicos del lenguaje. Estas esperanzas se vieron frustradas, y hoy sabemos, como lo ha sostenido Overhage, que "la facultad de hablar y formar símbolos requiere la coordinación ordenada de distintas áreas cerebrales, y que según opinión de Count, probablemente es una función de todo el cerebro o, por lo menos, de una región cerebral grande, no determinable, pero que desde luego también incluye zonas encefálicas filogenéticamente más antiguas" (Rahner y Overhage, 1973). La sumatoria funcional de tales áreas establece una serie de estrechos vínculos entre el lenguaje, la memoria y la capacidad de abstracción. Washburn, en 1962, sostuvo que "el lenguaje necesita grandes reservas de córtex para almacenaje de asociaciones" (citado por de Aguirre, 1986). ONTOGENIA DEL LENGUAJELenguaje y socialización
Al iniciar este capítulo afirmábamos que arbitrariamente optaríamos por poner al proceso de socialización como punto de partida de nuestro análisis del desarrollo de la función verbal, vinculando ésta con la interacción social. Es en este marco que Perinat (1986) cita una breve definición de Bruner, para quien el fenómeno lingüístico consistiría en "una extensión enormemente especializada y, a la vez, totalmente convencional, de la acción cooperativa". Sin embargo, el hecho de haber optado por estudiar primero el vínculo entre el desarrollo del lenguaje y el de la socialización, no nos debe conducir al reduccionismo de los conductistas, para quienes el único origen del lenguaje sería lo provisto por el medio, a través del mecanismo del aprendizaje. A fin de evitar tal simplificación, complementaremos la definición de Bruner con los conceptos aportados por Leakey (1986). Este último autor, recordando que el lenguaje consta de palabras y leyes, señala que "ambas son invenciones arbitrarias de la mente humana" , es decir que su creación no puede reducirse a un mero aprendizaje de conductas. Perinat (1986), citando ahora a Altmann, colabora también en tal ampliación conceptual, caracterizando este importante hecho antropológico -el lenguaje- como "un proceso por el cual el comportamiento de un individuo afecta al comportamiento de otro". Como se ve, a esta altura de nuestra exposición, nos hemos alejado bastante del simplismo de los conductistas. Tal vez los pensadores e investigadores actuales prefieren hablar de interacción humana y de comunicación, subrayando así el factor social que actúa en el origen del lenguaje. E1 reduccionismo que venimos de denunciar palidecerá más rápidamente si lo contrastamos con la enorme variedad de teorías que sobre la etiología del lenguaje se han propuesto. Revesz, citado por Overhage, en un ya clásico trabajo de 1946, clasificaba dichas teorías en varios grupos que trataremos de presentar muy sintéticamente. 1. - Teorías filosóficas. 1.1.- Nativistas: el lenguaje es algo inmediatamente dado, previo a cualquier experiencia. Aquí cabría el criterio de Buytendijk, también citado por Overhage (ibid): "el origen del lenguaje no lo encontramos ni en la prehistoria de la humanidad, ni en la historia de la edad infantil. El lenguaje no tiene orígenes, es una creación original. Nace de un salto como una mutación". 1.2.- Empiristas: el lenguaje es el resultado de la experiencia, la voluntad y el pensamiento (poniendo el acento en uno cualquiera de estos fenómenos). 2. - Teorías antropológicas. 2.1.- Onomatopéyicas: el comienzo del lenguaje corresponde a la imitación de sonidos. 2.2.- Teoría del lenguaje infantil: el comienzo es similar al comprobado en la ontogenia (teoría del balbuceo). 2.3.- Teoría de la prioridad del canto. 2.4.- Teoría de la prioridad gestual. 2.5.- Teoría del logro previo de una conciencia superior: el hecho fundamental es el logro de dicha conciencia (superior a la del animal), con una intencionalidad capaz de revestir de significados a la fonación intuitiva. 3. - Teorías biológicas, que se detienen en la descripción del desarrollo filogenético y en la psicología comparada. Muchas de las teorías, sobre todo las más recientes, son de difícil inclusión en esta clasificación, por ejemplo toda la postulación evolucionista de Aragó (1996), quien nos sugiere imaginar que nuestro lenguaje estuviera reducido a vocablos singulares, concretos, sin plurales ni verbos. En tal caso -sostiene- no nos entenderíamos. "Habría, si, como entre los animales, comunicaciones de afecto, temor, resonancias gestálticamente estructuradas, afectivas y conativas, pero no la comprensión propia del lenguaje humano" . Lo propio del lenguaje humano es el doble nivel de comunicación: biológico -compartido con los animales-, y comprensivo -exclusivo del homo sapiens-. Este último nivel implica la existencia de un desarrollo mental que no puede ser reducido a lo meramente sensible, y que por el contrario da lugar al fenómeno más auténticamente humano: la cultura.
La innato y las influencias del ambiente. Es interesante destacar que, como veremos más adelante, los más recientes trabajos de investigación permiten sostener que desde el momento mismo de su nacimiento, el niño está en condiciones de intervenir en intercambios comunicacionales con las otras PERSONAs. Algo hace que el bebé aprenda a insertarse en la repetición de rituales que inicia el adulto. Por ello se ha podido hablar de una motivación lingüística previa a cualquier aprendizaje específico, también sospechable por la asombrosa rapidez y la perfección habitual con que se adquiere un sistema tan complejo: a partir "de los modestos cuarenta sonidos básicos (fonemas) que un ser humano es capaz de producir, el individuo medio domina alrededor de cien mil palabras" (Leakey y Lewin, 1980). En oposición a la postura innatista, se ha desarrollado la teoría que pone el énfasis en las influencias del ambiente, sin llegar -por supuesto- a las limitaciones del esquema conductista. Los partidarios se esta modalidad explicativa llegan a considerar al lenguaje humano como una necesaria respuesta a los estímulos provistos primero por la madre, y luego por los demás adultos del entorno. Si bien hoy nadie se animaría a negar la incidencia de estos factores AMBIENTALes en el desarrollo ontogenético del lenguaje humano, hemos de pensar al niño como alguien capaz de organizar su actividad en coordinación con la del medio, ante todo inserto en la trama de intensos contactos afectivos con su madre. Por ello puede afirmarse que aún antes de mostrar alguna competencia lingüística -la que por otra parte podría existir sin ser demostrable- el niño es parte de una estructura intersubjetiva en la que se construye no solamente el lenguaje, sino también toda la vida psíquica. El encéfalo infantil, especialmente inmaduro, es mucho más plástico que el de otros seres vivos, y lo es durante un período más prolongado de tiempo, de manera que se multiplican las posibilidades de incidencia AMBIENTAL en su desarrollo. Evitado el peligro de todo reduccionismo debemos tomar en cuenta los estudios ya clásicos que revelan la estrecha correlación que hay entre el desarrollo del lenguaje y las características socioeconómicas del grupo familiar. Por ejemplo, la mayor riqueza de vocabulario y de normas sintácticas provistas por aquellas familias de mayor nivel cultural, definido éste por la existencia de períodos de estudio más prolongados a lo largo de la historia PERSONAl. Por otra parte es obvio que los grupos familiares de mayores recursos cuentan con lapsos más prolongados para el contacto entre adultos y niños, y con una más completa información psicológica que los lleva a estimular a los pequeños más precoz y adecuadamente. Puede afirmarse que hasta los cuentos que se relatan o leen a los niños juegan un papel en la configuración de la futura modalidad comunicacional. La presencia o no de hermanos, y, en el primer caso, el orden de nacimiento, son factores codeterminantes del tipo y grado de lenguaje verbal posterior. Un primer hijo tiene un desarrollo lingüístico más precoz porque la mayor parte de su contacto social se realiza con adultos.
Otros factores del desarrollo del lenguaje . La esfera cognitiva y la afectiva, tanto como los factores sociales, son motores condicionantes fundamentales del desarrollo del lenguaje humano, por otra parte sustentado, como vimos, en ciertas características anatomofuncionales del aparato fonador y en la arquitectura NEUROfisiológica de ciertas zonas encefálicas. Gracias a esta conjunción de elementos se hace posible el lenguaje verbal. Sin embargo ello no es suficiente para lograr la mutua sustitución de significados y significantes: falta la intencionalidad señalizadora que Perinat (1966) considera como un verdadero salto cualitativo, aún enigmático. Según la óptica piagetiana la intencionalidad podría ser definida como "la búsqueda deliberada de una meta por medio de comportamientos instrumentales subordinados a ella" (Trevarthen, 1986). Aquí conviene agregar que la intencionalidad humana es generalmente, y sobre todo en este caso, compartida. Por eso puede afirmarse que "en su concreción juega un papel importante el convencionalismo" (ibid). Otra de las correlaciones entre el lenguaje y las demás áreas del desarrollo observada especialmente en el trabajo clínico, es la que existe entre motricidad y comunicación verbal. Si tenemos en cuenta que la emisión de catorce fonemas por segundo se relaciona con la actividad de aproximadamente cien músculos, aquella vinculación funcional se volverá más comprensible. De igual manera se nos impone dicha relación cuando comprobamos cómo determinados logros motrices del niño interfieren provisoriamente en las capacidades lingüísticas más recientemente adquiridas. Si bien no podemos incluir al sexo entre los factores determinantes del desarrollo lingüístico, es indudable que esta condición psicobiológica genera algunas de las diferencias individuales en dicho desarrollo. Ante todo aclararemos que no podemos estar seguros de si el sexo condiciona tal desarrollo por una acción específicamente biológica, o sociocultural. Dada la óptica adoptada en esta obra es fácil inferir que optamos por la segunda de ambas posibilidades. Insistamos de paso en que lo cultural constituye un campo específicamente humano (organización de la materia viva más dependiente de la herencia cultural que de la genética). Al respecto subrayemos lo que se sabe sobre la primitiva distribución de roles laborales, derivada de las características anatómicas de cada sexo: el hombre, con sus fémures aproximadamente paralelos, que por lo tanto permiten mayor velocidad de carrera, salió a cazar, y la hembra, con sus fémures convergentes hacia las rodillas, por lo tanto más lenta para la huida de los peligros, permaneció en la guarida cuidando las crías. E1 varón, obligado a estructurar un esquema mental del espacio exterior llegó más rápido a la abstracción, y su compañera, reunida en el grupo social, logró una convivencia más íntima, efectiva y distendida, que enriqueció su vocabulario. Por eso no ha de llamar la atención el hecho de observación cotidiana que revela que la niñas alcanzan un mejor nivel de comunicación verbal, y que lo hacen más precozmente que los varones. Lenguaje y maternaciónYa hemos descalificado la hipótesis que considera al recién nacido como un ser indiferenciado, como una tabula rasa sobre la que el medio imprime su influencia. Por el contrario, pensamos que el recién nacido llega al mundo extrauterino con una experiencia previa, y con un cierto grado de diferenciación psíquica. En este sentido Perinat (1986) ha sostenido que las conductas del niño pequeño pueden ser interpretadas de dos maneras diametralmente opuestas, según que lo juzguemos "un puro organismo, como se acostumbra en psicología académica" o lo consideremos "una PERSONA, que es lo que hacen las madres". En tal línea de pensamiento queda claro por qué el maternaje da lugar a un campo estructurante del comportamiento comunicativo, mientras los psicólogos académicos se quedan teorizando fuera de la realidad, cegados por la estrechez de su interpretación de una supuesta indiferenciación inicial. La investigación sigue demostrando la complejidad del equipo congénito del que está dotado el homo sapiens. Así se ha comprobado que cuando un adulto habla cerca de un neonato, en éste se producen movimientos armónicos con los ritmos de la voz escuchada. En esta misma dirección teórica se han interpretado las pausas en la succión alimentaria como destinadas a promover la participación materna en la protocomunicación. Lo que venimos afirmando pone sobre el tapete las consecuencias positivas de la actitud materna de hablarle al bebé desde el mismo momento del nacimiento. Esta conducta se realiza habitualmente echando mano de una especial modulación de la voz, de fuerte carga afectiva, pero además, y sobre todo, con una marcada expectativa materna en cuanto al registro e interpretación de las posibles respuestas infantiles, muchas de las cuales son inmediatamente imitadas por la progenitora, delimitando así lo que ya podemos denominar un campo comunicacional. A esta altura es lícito redefinir la comunicación como lo hace la recopilación de Perinat (1986): se trataría del encuentro reiterado de "dos sistemas abiertos -la madre y el niño- que poco a poco sincronizan mutuamente". De entre los prerrequisitos funcionales de la comunicación verbal -sensibilidad cenestésica, capacidades perceptivas y expresivas, ritmos y pautado temporal- nos interesará este último. Ante todo recordemos la advertencia de Leonard (1987) en el sentido de que "es el ritmo lo que sostiene la vida y subyace bajo toda modalidad de existencia ". En el campo que nos ocupa tendremos presente que el sistema nervioso funciona básicamente por medio de pulsaciones, desequilibradas catastróficamente en el momento del parto, y reorganizadas en los meses siguientes. Tal reordenamiento responde a la interacción del bebé con su madre. Ya vimos el valor atribuible a las pausas de la succión, a las que Bateson (1986) agrega los intercambios de miradas y la alternancia de fonemas maternos y gorgeos infantiles, calificados como protoconversaciones predispuestas filogenéticamente. En dichas protoconversaciones el esfuerzo mayor es por supuesto el de la madre, ya que los gestos del bebé adquieren categoría de comunicación sólo porque su progenitora se la atribuye. Es lícito sostener, desde este punto de vista, que la capacidad comunicativa individual está precedida por la actividad social. Clark (1986), apoyándose en Vigotsky dice que "en el desarrollo del niño cualquier función primero toma cuerpo entre las PERSONAs como categoría intermental, y luego se instala en el niño como categoría intramental". A pesar de que muy precozmente el balbuceo infantil presenta rasgos del idioma ambiente, sus emisiones son siempre interpretadas y ampliadas por la madre, con lo cual aquellos sonidos resultan resignificados, de forma tal que cuando son nuevamente usados por el pequeño, ello empieza a suceder en un nivel más próximo al de los adultos. Es interesante comprobar cómo este proceso determina un incremento de las vocalizaciones recientemente reforzadas. La recodificación materna del balbuceo alcanza no sólo a los presuntos contenidos significativos, sino también -y con mayor seguridad- a la entonación con que se lo emite. JAKOBSON (1974) se asombraba de la cantidad y diversidad de los sonidos comprobables en el período del balbuceo, y señalaba que cada niño de cualquier nacionalidad "es capaz de articular en su balbuceo una suma de sonidos que nunca se encuentran reunidos a la vez en una sola lengua, ni siquiera en una familia de lenguas". Más tarde el pequeño sufre una importante pérdida de sonidos posibles, ante todo aquellos que no corresponden a su idioma ambiente y que por lo tanto no son reforzados interaccionalmente, aunque también desaparecerán algunos de los propios de su lengua, los que trabajosamente se recuperarán luego, precisamente por la ya anotada influencia cultural, y a partir de las posibilidades de imitación intencional (segundo semestre de vida). Perinat (1986) cita un trabajo de De Caspar y Fifer, publicado en 1980, en el que se sostiene que el homo sapiens, como lo hemos afirmado algo antes, nace con cierto grado de diferenciación psíquica que permite la existencia de lo que ha dado en llamarse PROTOCONVERSACIÓN. Este fenómeno fue investigado por aquellos autores por medio de un gramófono en el que se habían registrado la voz de la madre de cierto bebé y la de otra mujer ajena al ambiente de éste. E1 reproductor era controlado electrónicamente por medio de una conexión con el chupete del pequeño, de tal manera que si éste succionaba, el aparato se detenía, y volvía a funcionar cuando se suspendía dicha actividad oral. E1 resultado fue que si la voz materna era reproducida por ciertos períodos de duración, el niño aprendía bastante rápidamente a ajustar el ritmo de succión para escuchar dicha voz por más tiempo que aquella a la que podríamos llamar indiferente. Durante el segundo mes de vida, y especialmente en sus postrimerías, el niño responde evidentemente a los cambios de expresión del rostro materno: la seriedad del mismo es capaz de inhibir la sonrisa social y hasta puede desencadenar el llanto. Pero tal vez el experimento más sugestivo, en cuanto a las características atribuibles a la protocomunicación sea el de Murray y Trevarthen quienes en 1985 dispusieron de un doble circuito cerrado de televisión (pantalla y transmisor) a través de los cuales se veían y escuchaban una madre y su hijo de dos meses. En este enfrentamiento indirecto los dos miembros de la díada intercambiaban miradas, sonrisas, palabras y balbuceos. Pero cuando al bebé se le mostraba la videograbación recién registrada de las acciones de su progenitora, se desconcertaba y no respondía. Es tentador interpretar estos hechos como la confirmación de que ya a esa edad hay una cierta intencionalidad en la comunicación, y que la misma se sostiene siempre que el adulto respete los ritmos del niño a través de la flexibilidad y adaptación mutua de las respuestas. Un dato fascinante desde el punto de vista antropológico es que tanto la experiencia recién citada, como la de De Caspar y Fifer, transcripta algo antes, fueron positivas sólo cuando el niño era mantenido en POSICIÓN ERECTA, posición imprescindible en el proceso de la hominización, pero que los pequeños sujetos de ambas experiencias estaban muy lejos de lograr en su desarrollo psicomotor ontogenético. La comprensión del lenguaje en el niñoDice Perinat (1986) que cuando una madre interpreta adecuadamente "la intención del niño o supone que éste recuerda la función o significado que tenía un objeto en una interacción previa, entonces se da un compartir significados" , y que "sólo cuando los significados se comparten pueden compartirse las intenciones". La intersubjetividad simbólica, consecuencia del establecimiento previo de rutinas regulares de interacción, implica todos los significados complejos que pueden descubrirse en gestos sencillos como el de señalar con el dedo el objeto deseado. Esta actitud, que ha sido considerada como "protodeclarativa" y "protoimperativa", es una de las razones por las cuales la distancia que separa al infante humano de muchas especies animales llegue a una dimensión abismal. Casi todos los autores coinciden en que la comprensión del lenguaje verbal precede a la posibilidad de organizarlo y emitirlo. Dicha emisión es una actividad bastante más compleja desde el punto de vista de la coordinación psicomotriz. Las primeras comprensiones no se refieren tanto al contenido significativo de las palabras, sino a la entonación y mímica que le sirven de contexto. Oleron (1977), citando a Guillaume revela que, en un primer momento, la EFICACIA de las palabras depende de qué PERSONA es quien las pronuncia, aunque tal especificidad se pierda pronto a través del desarrollo. El dominio de la significación y la consecuente configuración del vocabulario PERSONAl, necesario para el adecuado desarrollo lingüístico, implica tres pasos que si bien se cumplen en edades variables, siempre lo hacen en el mismo ORDEN SECUENCIAL. Tales pasos son: la denominación de objetos, la ejecución de órdenes recibidas y la construcción de definiciones. Apoyándose en un minucioso trabajo de Smith, publicado en 1926, Oleron (ibid) nos informa a su vez sobre la velocidad con la que se amplía el vocabulario infantil: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EVOLUCIÓN DEL VOCABULARIO CON LA EDAD-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EDAD Nº DE PALABRAS CONOCIDAS EDAD Nº DE PALABRAS CONOCIDAS-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0.10 1 3.0 896 1.0 3 3.6 1222 1.3 19 4.0 1540 1.6 22 4.6 1870 1.9 118 5.0 2072 2.0 272 5.6 2289 2.6 446 6.0 2562 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Completando este panorama, el mismo autor se refiere a las variaciones cualitativas en la articulación de las palabras, y enumera las deformaciones más comunes en los vocablos, alteraciones que luego irán desapareciendo en forma gradual a lo largo del desarrollo: • elisiones o mutilaciones: "eliminación de alguna de las partes constitutivas de una palabra" ; b) sustituciones: utilización de un fonema por otro; c) asimilaciones: modificación de fonemas "en función de otros próximos a ellos" ; d) metátesis: "recíproca inversión de dos movimientos articulatorios" ; e) disimilaciones: "diferente pronunciación de dos elementos vecinos que son idénticos" ; f) contaminaciones : "contracción de dos palabras en una sola" ; g) reiteraciones: "repetición de una misma sílaba". La adquisición de las diversas categorías gramaticales muestra una evolución que se manifiesta por un aumento progresivo de las expresiones abstractas, y de una disminución, también gradual, de las concretas o de las manifiestamente emocionales. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DISTRIBUCION DE LAS PALABRAS (PORCENTAJES) SEGUN LAS CATEGORÍASGRAMATICALES (Mc Carthy, 1930) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 meses 2 años 3 años 4 años SUSTANTIVOS 50 38 23 20 PRONOMBRES 10 15 19 22 ADJETIVOS, ARTÍCULOS 10 10 16 15 VERBOS 14 21 23 26 ADVERBIOS, PREPOSICIONES Y CONJUNCIONES 8 11 16 16 INTERJECCIONES 8 2 1 1VARIOS 0 2 1 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ - Las primeras palabras de un niño poseen un sentido bastante distinto del que le atribuimos los adultos. Ante todo, en numerosos casos, la intencionalidad nominativa de las mismas puede ser puesta en duda, especialmente cuando no se refieren a objetos visualizables. De igual modo un único vocablo puede tener diversos significados, algunos de los cuales son mucho más complejos que la simple función de etiqueta (palabras-frases). No ha de extrañar el hecho de toparnos con tales dificultades durante el periodo específicamente evolutivo, si tenemos en cuenta que sucede otro tanto cuando analizamos el lenguaje de los adultos. Al respecto dice JAKOBSON (1974 ) : "La significación es una noción ambigua y compleja. Podemos (...) definirla como la relación existente entre un signo y la correspondiente cosa significada (...). Pero ninguna producción vocal es independiente de su propio autor, ni de sus disposiciones e intenciones. Muy por el contrario, existe una relación entre ellas, y esa relación determina así mismo su significación". La posibilidad de discriminar los fonemas que integran una palabra es relativamente tardía. Así el que encabeza cada vocablo no es identificable hasta los cuatro años, el último lo será algo más tarde, y los más complicados no se dominan hasta aproximadamente los seis años. Todo lo cual no autoriza a pensar que el proceso de adquisición del lenguaje verbal sea lento, muy por el contrario, su velocidad es realmente asombrosa. En ese sentido recordemos que un niño de cinco años utiliza aproximadamente algo más de dos mil palabras, entiende el doble de ellas y aplica cerca de mil reglas gramaticales. |
