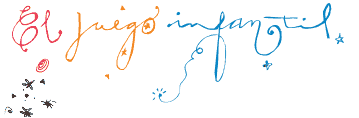
|
Volver a pinza Seguir leyendo "preescolar" |
CONSECUENCIAS DEL DESARROLLO PSICOMOTOR: LA CRISIS DEL SEGUNDO AÑO DE VIDACada uno de los momentos del desarrollo descritos en los apartados anteriores provoca la alegre sorpresa de los adultos y cuenta con su manifiesta complacencia. Esta expectativa positiva, y muy especialmente la de los padres, motoriza los progresos del niño. Es bien sabido que no existe motivación más fuerte que ésta para el crecimiento y el desarrollo psíquicos. De cualquier manera, la exploración autónoma que inicia el pequeño desde que alcanza el dominio locomotor, lo lleva a realizar una serie de acciones que pueden resultar peligrosas para sí mismo o para la integridad de los objetos que manipula ("los terribles dos años"). Esto lo conduce a duros enfrentamientos con el medio (especialmente con los progenitores), en ellos ve aparecer, sorprendentemente para él, los "No" de gesto duro, tan difíciles de entender para quien todavía no puede discernir la diferencia entre esta actividad que termina por ser reprimida, y la anterior que era estimulada con entusiasmo. Tal la génesis de lo que se ha denominado "crisis de negativismo" del segundo y tercer años de vida.
Conviene aclarar que hay otros factores intervienientes en esta crisis del segundo año. Como vimos al estudiar las ideas de Mahler, el primer período de exploración del mundo embriaga al niño con sus propias capacidades, pero más adelante debe aprender -a veces por medio de duros golpes- sus limitaciones exploratorias y operativas para ciertas tareas. La sensación de impotencia debida a la situación de extrema dependencia produce naturalmente ira y descenso del umbral de tolerancia a la frustración, aún sin que intervengan las "insólitas" prohibiciones de los adultos. Por otra parte, estas últimas no son vividas simplemente como contradictorias, sino como específicamente intrusivas en el espacio de una individuación incipiente que se manifiesta principalmente a través de la autonomía exploratoria, la que -a su vez- se convierte en un área muy sensible y temida del conflicto ambivalente descripto por Fromm. Por este motivo las conductas de obstinación no obedecen sólo al mecanismo de identificación con el agresor, sino también al intento de demostrar la propia suficiencia en diversas situaciones (por ejemplo atarse los cordones del calzado), que obligan a los padres a armarse de paciencia hasta que el niño las logre dominar por sí mismo o descubra y acepte que debe solicitar ayuda. Además, éste es el período en que comienza el entrenamiento del control esfinteriano, campo en el que se desarrollan otros conflictos con las figuras de autoridad derivados de la puja entre las presiones del medio y el deseo del niño. En este nivel de análisis (que excede el marco de la regulacion pulsional propio de la etapa anal freudiana), el conflicto que gira en torno al control esfinteriano responde a una sobredeterminación simbólica y, por su valor representativo y circunscripto, se presta a ser la expresión de toda la situación contradictoria y ambivalente descripta. Estamos hablando del conflicto entre autonomía y dependencia; entre normas que son necesarias para encauzar el desarrollo y otras que lo dificultan; entre autoridad, autoritarismo y libre albedrío; y en última instancia el conflicto entre la tendencia a la autoafirmación y las condiciones que la favorecen, la encauzan, la impiden o la inhiben. Las fuerzas de autoafirmación y de individuación que expresan la tendencia evolutiva hacia la personalización, pueden ser concebidas metafóricamente como el cauce de un río cuyas márgenes son las condiciones de posibilidad de expresión que permiten las circunstancias sociales (en este sentido la familia es el primer microentorno social). De no existir tales márgenes, el río se transformaría en un bañado sin dinámica y sin dirección, en el cual nada podría vivir. Por el contrario, si aquellas márgenes estuvieran muy próximas, tal tendencia podría verse inhibida y, en caso extremo, expresarse la inversa, que lleva hacia la renuncia a una individuación vivida como imposible o dolorosa. En el caso favorable, cuando las normas familiares y sociales tienden a encauzar y guiar esta tendencia hacia su consecución, el río de nuestra metáfora adquiere una dirección precisa. En el nivel del desarrollo infantil que nos ocupa, semejante situación estaría dada por padres que respetan y pueden tolerar sin ansiedad el deseo de autonomía del niño, que facilitan su realización, que comprenden las ambivalencias y las regresiones propias del proceso en curso, y que al mismo tiempo buscan encauzarlo en el sentido de favorecer el fortalecimiento del Yo, en vistas de una consecución realista de sus metas (lo cual implica no sólo el ejercicio activo de sus funciones sino también la capacidad para tolerar situaciones de adversidad, frustración de deseos, o impotencia circunstancial). Lo que venimos afirmando no significa que el oposicionismo del niño implique, por sí mismo, libertad, puesto que como afirma Mahler, puede estar expresando una formación reactiva a una gran necesidad de dependencia simbiótica. Estamos analizando un conjunto de situaciones enteramente normales, observables durante la crisis del segundo año de vida. Situaciones que no deben inducir a intervenciones médicas "diagnósticas", y mucho menos terapéuticas -que en este caso resultarían altamente iatrogénicas-, sino que sugieren un simple asesoramiento a los padres sobre qué es lo que está sucediendo y cuál es la posición más operativa que ellos pueden adoptar. Por todo lo dicho, resulta claro que la crisis del segundo año de vida encarna de manera especial el conflicto en torno a las condiciones y las posibilidades de la libertad positiva, que Fromm ha señalado como el desafío específicamente humano. Por eso la podemos definir como una importante crisis evolutiva, cuya resolución adecuada -en la dirección antes señalada-, favorecerá necesariamente el desarrollo ulterior. En otro orden de ideas, una consecuencia importante del desarrollo psicomotor, insinuado al hablar del progreso cefalocaudal del control muscular, es la que corresponde a su influencia sobre el desarrollo cognitivo. En efecto, los logros en la esfera del dominio de la realidad a través del pensamiento operacional, están precedidos por la capacidad de operar sobre aquella realidad por medios motrices. Las pautas de espacio, tiempo, la noción de permanencia visual, etc., logradas mediante el progreso psicomotor constituyen precursores evolutivos de similares capacidades cognitivas. Por ejemplo, el niño será capaz de explorar en forma motriz un determinado lugar mucho antes de poder formarse una imagen mental de éste, pero en el logro de dicha imagen cumplirá un papel fundamental la internalización de aquellas pautas motoras primigenias, y su posterior complejificación |
